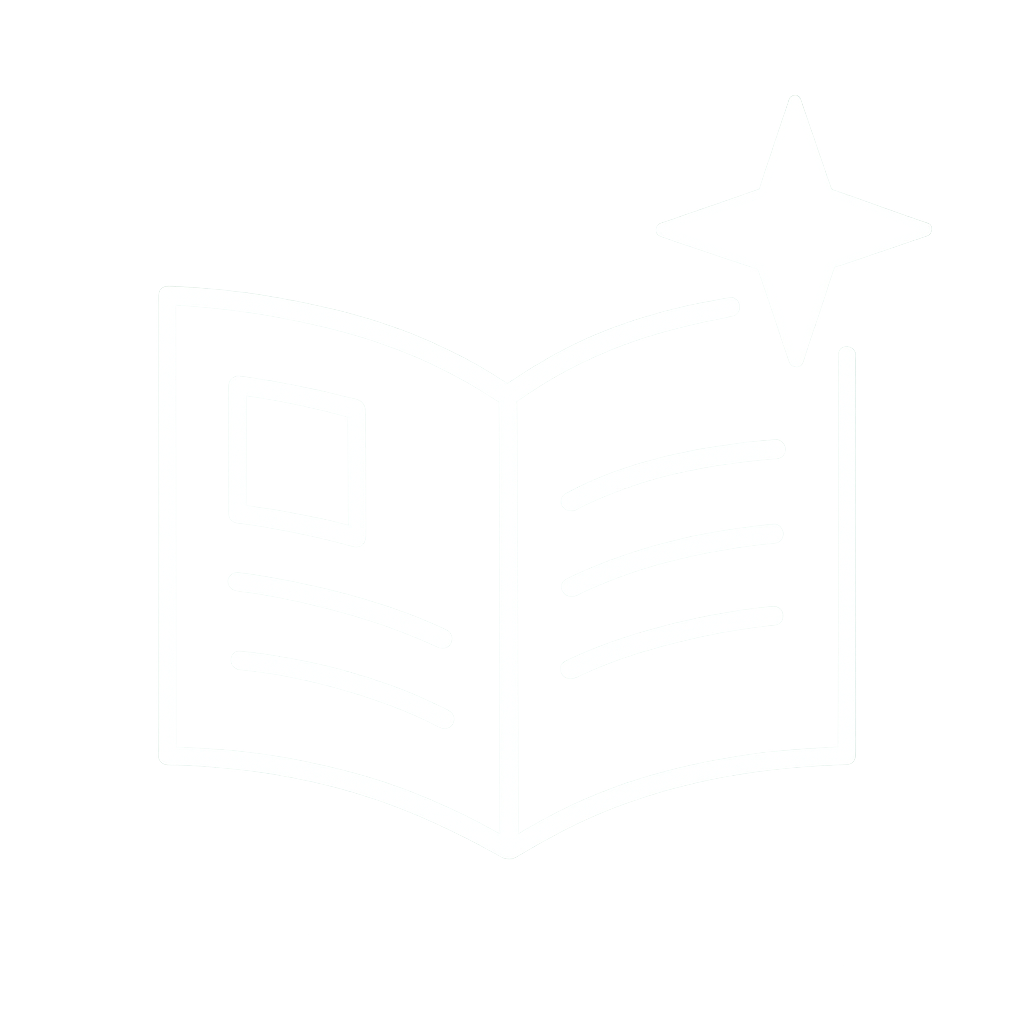Si fuera una necrológica
Instagram
Aunque viviera en Oviedo, donde se instaló por amor después de renunciar a su plaza en la universidad y ganar otra plaza descendiendo un peldaño del escalafón sin que eso le importase lo más mínimo, en casa le llamábamos —qué digo: le llamamos, le seguiremos llamando— «Javier Valladolid». Hace casi treinta años que lo conozco, casi treinta que somos amigos porque nos hicimos amigos el día mismo que nos conocimos. Fue en un aula de la facultad de Filología de Valladolid donde yo no tenía idea de por qué me había crecido el número de lectores -y de repente allí estaba el por qué: un profesor les había dado mis cuentos a sus alumnos y unos cuantos de ellos dijeron «ah, está bien esto». Ya digo, de manera muy natural nos hartamos de reír bebiendo agua -no bebía, siempre pensé que porque de chavea ya se había bebido la región entera pero nunca quise preguntar, le venía bien la leyenda de que sus aguas en las comidas se debían a un pasado legendario bañado en licores, porque además era muy simpático verlo escoger el vino que íbamos a tomar los otros (y eso que uno de sus grandes amigos, **Pedro Cond** e, latinista como él solo, es enólogo tan aficionado que se construyó su propia bodega —entendiendo por tal no el sótano donde los exquisitos almacenan botellas sino el sitio en el que se realiza todo el proceso de vinificación desde que la uva llega del viñedo hasta que se encierra el mosto en botas—.
Esto no es una necrológica porque me niego a aceptar que **Javier García Rodríguez** se haya muerto, así que se consiente que el narrador hable de sí mismo, cosa que queda fea y debería estar prohibida en los textos luctuosos donde tantas veces aprovecha quien escribe para robarle planos a quien inspira sus renglones. Si fuera una necrológica tendría que empezar diciendo que ha muerto un escritor descomunal que era también un profesor apasionado: entendía la literatura como un virus y su misión era contagiarla. Era especialista en el postmodernismo, había leído cosas que aquí en España ni se asomaban —hizo una antología de los neoaristotélicos de Chicago—, pero podía compilar igualmente -con el mencionado latinista- poemas de la literatura española que hubiesen sido inspirados por las obras de Homero o tuviesen a Orfeo de protagonista, y te recitaba como quien pide dos barras de pan un soneto del XVII, eso sí, sin acordarse, ni que le importara, de cuál de los hermanos Argensola era. También tendría que decir que en un libro de poemas suyo, Estaciones, hay un poema memorable sobre qué es la vida con una imagen de una tapia cayéndose que golpea de emoción y calidez. Y pervertiría, para agrandarla, la mal llamada literatura infantil, que no debería ser el nombre que se le da a los volúmenes que se fabrican para niños, sino el que se le diera a los libros que saben convertir en niños a quienes los leen -con independencia de la edad que tengan: por ejemplo el Génesis, por ejemplo «Mi vida es un poema» que escribió para su hija Claudia.
Si fuera una necrológica algo tendría que decir de su labor como gestor cultural, aunque el título le venía pequeño aparte de que hubiera roto en la carcajada que se lanza tras un insulto que ni nos roza. Entendía Javier García Rodríguez que la universidad no podía anclarse en las aulas, que había en ella un potencial del que no se sacaba partido, y llenaba cuando podía los lugares por los que pasó de voces de fuera, de voces distintas, que consiguieron alguna vez inyectar emoción en gente muy joven que quizá sin la intervención de Javier nunca se hubiera contagiado de literatura. Prosiguió esa labor fuera de la universidad —en el Centro Niemeyer por ejemplo, en la feria del libro de Gijón, en la editorial Eolas— con un nivel de excelencia que resultaba raro que no lo ficharan de alguna institución con más poderío económico para que le diese un poco de vida al repetitivo y anestesiado panorama que padecemos. Corría riesgo sin duda por culpa de esa excelencia: podía pasar que los literatos lo considerasen eso, un gestor cultural de altura, y la bruma del «también escribe» le desdibujase el contorno a su personalísima obra literaria, marcada siempre por la audacia, tanto en los libros de cuentos, como en los experimentos con amigos -llegaron a escribir una novela de César Aira-, como en sus ensayos tiznados elocuentemente por el buen humor de los verdaderos eruditos, es decir, aquellos que tienen la curiosidad despierta y el saber tan a mano que pueden prescindir de la pedantería y burlarse del lenguaje especializado (para él el lenguaje especializado es el que está lleno de especias, y le dan sabor fuerte a lo que se dice).
Si fuera una necrológica y por la ley de los géneros me prohibiera hablar de mí, no podría hablar del hilo de whatsapp que me puse a releer al saber que se había ido. Sin venir a cuento, porque sí, me mandaba de repente un nombre. Inventábamos nombres para personajes jugando con las palabras. Camerún de la Isla: cantaor africano instalado en Jerez, en realidad procede de Dakar (Senegal) pero en el barrio de San Miguel le pusieron ese apodo dada la hondura de su cante y su pelo ensortijado. Manuel Al Var: filólogo qatarí que, decepcionado de la universidad, acabó arbitrando partidos de fútbol. Decenas de nombres así. Otras veces fotografiaba pintadas que hermoseaban la ciudad, versos sueltos que convertían en poema una calle cualquiera o el baño de un bar. Algunos son tan buenos que yo le respondía: Venga ya, Javier, ese lo has escrito tú mismo, un día vas a tener un problema con los vecinos. Pero qué va, era sencillamente el secreto de la atención. Era alguien que estaba atento. Y cazaba belleza y gracia con envidiable facilidad. En paredes, en puertas, hasta en letreros de hospital, «Consumación obligatoria en la terraza» vio en un cartel de un bar. «Simulador convencional» en una puerta de un pasillo de hospital. Cuando murió Maradona le escribió una columna que empezaba: «Canta, oh Pelusa, la cólera de aquí les…». Convertía noticias de agencia en auténtica literatura, como el Hemingway que en la sección de anuncios de un periódico encontró el cuento más breve y más triste que se haya escrito nunca: «Se venden botitas de bebé. Sin usar».
Si fuera una necrológica no podría de ningún modo contar que le confiaba mis libros antes de publicarlos y atendía sus sugerencias seguro de acertar. No tengo idea de si volveré a publicar libro alguno, pero pensar que no le voy a poder mandar un word que me devolverá asaeteado de correcciones y sugerencias incrementa mi inseguridad, que a estas alturas es casi lo único valioso que tengo. A los dos nos gustaba mucho un verbo que aparece en _Larva_ de **Julián Ríos** : escrivivir.
En la madrugada del pasado sábado, murió en Oviedo a los 60 años el poeta Javier García Rodríguez. Por supuesto si esto fuera una necrológica terminaría pomposamente diciendo que los poetas auténticos no mueren, que siguen latiendo en sus versos, que basta abrir alguno de sus libros para que ese milagro del alma que es la escritura le devuelva la vida. Pero esto no es una necrológica. La mente se me columpia, por buscar consuelo, en muchos, muchos momentos de pura alegría, en la dicha de la celebración de la amistad, en tantos libros y autores sobre los que hablamos, en el cromo de Boronat que me regaló —el único que le faltaba para completar el álbum al protagonista de un cuento mío que él sabía que era yo—, en la visita que nos hicieron a León él, su mujer**María José Morán** , y su hija Claudia. Fuimos a comer a Mansilla de las Mulas y coincidió que un poeta sagrado de aquellas tierras estaba almorzando manitas de cerdo. Como en ese pueblo está la cárcel de la zona, dije: es una comida normal antes de que lo ingresen en prisión. No seas malo, me riñó. Mira que, por sus labores como gestor cultural y organizador de cosas, tuvo trato con escritores: jamás se rebajó a hablar mal de nadie. A esa prudencia yo la llamaba «el secreto profesional». Qué va. Sencillamente es que era muy buena persona.
Si fuera una necrológica no podría contar, por puro pudor, que hace menos de un mes le pregunté sin bromas ni juegos de palabras: «Javier, ¿cómo vamos?». «Vamos, Juan. Controlo el dolor con todo lo que tengo a mi alcance». Y enseguida pasaba a hablar de otra cosa. El dolor no podía ser el protagonista.
En su funeral, su hija **Claudia Rodríguez Morán** dijo que Javier García Rodríguez le había enseñado a leer el mundo. Cientos de alumnos podrían decir lo mismo. Muchos de sus amigos también. Leer es interpretar. Interpretar el mundo, sí, no como quien le da un sentido sino como el músico que convierte en melodía unos signos en una partitura. Es decir: tocarlo. Tocar el mundo.
Gracias, Javier. Muchas gracias.